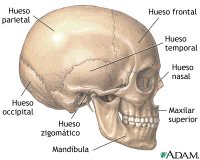En la gasolinera de Castejón de Sos, después de solucionar el primer apuro del día, descubrimos que el cajón de la moto estaba medio colgando. Tremendo susto. La parrilla que sostiene el cajón se había partido tras 10.000 kilómetros de soportar peso y traqueteos.

Ante esta clase de apuros hay dos opciones: 1) agobiarse mucho, correr de aquí para allá como si hubiera un incendio, pedir ayuda con apremios y súplicas, enfadarse con el compañero y dar patadas a las farolas; o 2) sentarse a desayunar café con tostadas. A mí me va más esta segunda opción. Entramos en un bar de Castejón, tomamos café con tostadas, leímos los diarios y pedimos consejo al camarero.
-Si seguís cinco kilómetros hacia Benasque, encontraréis una nave industrial. Allí hay dos hermanos herreros. A ver si os pueden ayudar, que suelen andar siempre con mucho trabajo.
Mientras el camarero hablaba, vi que uno de los obreros sentados junto a la barra sonreía y meneaba la cabeza. Le pregunté si creía que los herreros no nos iban a atender.
-Me juego lo que quieras a que no. Uno de los hermanos anda con un collarín y no puede trabajar. El otro está hasta arriba de curro. Y son bastante especiales.
-¿Especiales?
-Son muy buenos, unos artistas -dijo el camarero-, pero ya se sabe, estos medio genios siempre son un poco raros. Pero yo creo que os echará una mano.
-A que no -insistía el obrero pesimista-, juégate algo. Que esos tíos son muy especiales, ya lo veréis.
Arrancamos la moto, con el cajón medio colgando, temerosos de que el herrero nos rechazara. Y yo me acordé de la misteriosa fama que tienen los herreros en algunos sitios de África. En Yibuti todos los nómadas llevan una daga en la cintura, pero de su fabricación sólo se encargan los
migdan, una casta de herreros somalíes a los que tradicionalmente se marginaba (y se temía). Eran los raros, los misteriosos. Alguna vez leí (creo que a Kapuscinski) que el motivo de ese temor reverencial, que se repite en unos cuantos pueblos africanos, es que los herreros dominan la materia, la transforman, y ese poder los convierte en una especie de brujos. Supongo que serían como los fontaneros de hoy en día: un gremio de seres superiores, a quienes acudimos suplicantes para que nos concedan un instante de su tiempo y ejerzan sus misteriosos poderes en nuestras casas, una casta a la que odiamos tanto como tememos.
Sin embargo, el herrero era un chaval muy majete. Cuando le conté el problema, me dio una respuesta de apariencia borde ("pues esto no es un taller de motos") que no encajaba con su media sonrisa. Se ve que al menos tenía que hacerse el remolón, así era el rito. Le hice la pelota descaradamente:
-En Castejón me han dicho dos cosas: que siempre andáis con mucho trabajo y que sois muy buenos.
El herrero se rió:
-Pues te han dicho bien.
Su única condición fue que debíamos desmontar la parrilla nosotros, porque él tenía mucho trabajo y, evidentemente, no iba a ponerse a soldar la parrilla junto al depósito de gasolina de la moto.
Desatornillamos la parrilla, el tío la soldó en un pispás y la volvimos a montar. Nos dijo lo que ya sabíamos: que llevábamos demasiado peso (es el problema de viajar dos y cargar todo el equipaje atrás) y que la parrilla se volvería a partir. Pero para cuatro días que nos quedaba de viaje no habría problema, en su opininón.
-¿Qué te debemos?
Parecía que le daba apuro cobrarnos por esa chapucilla. Y nos contestó entre dientes.
-Bah, dame cinco euros.
Le dimos diez y salimos con la vespa, felices y contentos.

Ese día recorrimos 160 kilómetros por unos valles perdidos de la comarca del Sobrarbe (Huesca). Y al final de la etapa, cuando ya buscábamos un lugar entre trigales para poner la tienda de campaña, noté que la vespa culeaba mucho en las curvas. Paré, pensando que la rueda trasera estaría deshinchada. Y antes de que pudiera bajarme, el cajón se inclinó unos cuantos grados y se quedó medio colgando de la moto: la parrilla se había partido otra vez.
La desatornillamos, aparcamos la moto -y el cajón- en el trigal, pusimos la tienda y nos quedamos a dormir.
Al día siguiente salí a buscar ayuda con la vespa y en una granja de vacas encontré a Ángel (de la guarda), un hombre amabilísimo que se acercó con su furgoneta hasta el trigal, cargó el cajón y se lo llevó a su almacén. Allí lo dejamos, visto que la parrilla ya no tenía remedio. Sin el cajón ya no podíamos llevar ni la tienda, ni los sacos, ni el hornillo ni casi nada, y estuvimos a punto de suspender el final del viaje y regresar directos de Huesca a San Sebastián. Pero decidimos meter un poco de ropa en una mochila y tirar un par de días más, hacia los Monegros y Belchite, para no quedarnos con las ganas. Francis se puso la matrícula de la moto en la parte trasera de la mochila, y road and blanket.
El pueblo más cercano al trigal en el que definitivamente se partió la parrilla se llamaba Bespén. Pudo haber sido Vespend, pero no. Todavía quedan un par de etapas que os contaré en el blog.

Y todavía tengo que ir un día de estos a Huesca con mi furgoneta, a la granja de vacas de Ángel, a recuperar el cajón y los trastos que allí dejamos.